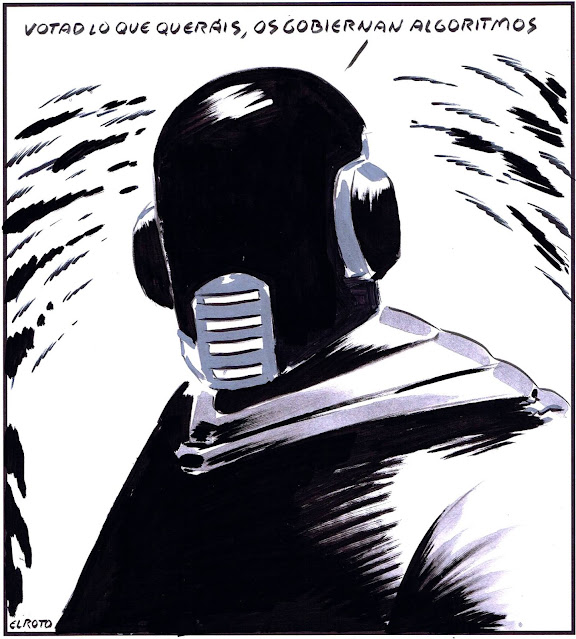De las tres virtudes
teologales (πίστις, ἐλπίς,
ἀγάπη, pístis, elpís, agápe; que se tradujeron al latín como fides, spes, caritas respectivamente, esto es fe, esperanza y caridad respectivamente), el apóstol Pablo sentenciaba en su carta primera a los
corintios que la más importante era la caridad (ἀγάπη, o sea, caritas). La traducción de Nácar-Colunga que manejo dice: Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza, la caridad; pero la más excelente de ellas es la caridad. Pero me atrevo a proponer una traducción altenativa, y no soy el único en hacerlo: (...) la fe, la esperanza y el amor;
pero la más excelente de ellas es el amor. La
palabra latina caritas, en efecto,
puede traducirse sin ningún problema por “amor”.
Llama
la atención que por encima de la fe, que es a primera
vista el sostén del Régimen, y de la esperanza, que suele ser el
alimento espiritual de la primera, sitúe el apóstol el amor al
prójimo como la principal de las tres virtudes teológicas cristianas.
En
este punto deberíamos preguntarnos en primer lugar si el mandamiento
nuevo de “amáos los unos a los otros”, el mandamiento del amor
cristiano, es exclusivo del cristianismo o estaba ya inserto en el
judaísmo, y en segundo lugar si es tan universal como pretende.
La
respuesta nos la da Antonio Piñero en su libro “Ciudadano Jesús”
(pág. 156): “Bien entendido, el mandamiento del amor al prójimo
no es nada nuevo ni en Jesús ni en el judaísmo de su tiempo, ya
que era una norma de vida que se proclamaba desde antiguo en el
libro del Levítico 19:18: “No te vengarás ni guardarás rencor
contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Yo Yahvé.” Sin embargo, era usual que los judíos entendieran este
precepto como restringido a los connacionales, a los hijos de
Israel.” Es decir, el amor al
prójimo no es un mandamiento nuevo, ya que está recogido en el
Antiguo Testamento, y, en segundo lugar, no es universal, sino que se
entiende como amor desinteresado al compatriota, dentro de la
creencia de que Israel es el pueblo elegido y favorecido por Dios.
Es, por decirlo de algún modo, un sentimiento nacionalista, fundado
sobre el orgullo de pertenecer a una misma nación, que es el pueblo del Señor.
Este
concepto se amplía en Jesús, y ahí radica su novedad, lo que ha
hecho que sea considerado como una de sus aportaciones más
trascendentes, porque él predica la necesidad de amar a los enemigos e
“incluso a los extranjeros que mostraban hacia los judíos y su ley
una actitud benevolente”, como dice Piñero, y como se ve por
ejemplo en la parábola del buen samaritano.
El buen samaritano, Aimé Nicolas Morot (1880)
La
imagen del samaritano como el piadoso salvador del judío apaleado, ante la indiferencia del sacerdote y el levita judíos que pasan a su lado y miran a otra parte,
fragua una nueva redefinición de «prójimo». Así la leemos en el
evangelio de Lucas 10:30-35 Bajaba un hombre
de Jerusalén a Jericó y cayó en poder de ladrones, que le
desnudaron, le cargaron de azotes y se fueron dejándole medio
muerto. Por casualidad bajó un sacerdote por el mismo camino, y
viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, pasando por aquel
sitio, le vio también y pasó adelante. Pero un samaritano que iba
de camino llegó a él, y viéndole, se movió a compasión;
acercóse, le vendó las heridas, derramando en ellas aceite y vino;
le hizo montar sobre su propia cabalgadura, le condujo al mesón y
cuidó de él. A la mañana, sacando dos denarios, se los dio al
mesonero y dijo: Cuida de él, y lo que gastares, a la vuelta te lo
pagaré.
Los samaritanos y los judíos
constituían rivales irreconciliables; unos a otros se consideraban
herejes. Eran,
en efecto, los samaritanos unos extranjeros muy cercanos a los
judíos, porque creían en el mismo Dios y en la misma ley mosaica que ellos,
por lo que había que perdonarles las faltas, no teniéndoselas en
cuenta. Sin embargo, el sacerdote y el levita de la parábola eran
judíos, igual que la víctima del latrocinio, pero pasaron de
largo, sin prestar auxilio a su compatriota, mientras que el samaritano, que era un enemigo
político, no lo es para Jesús, hermanado como está en las mismas
creencias y en la misma esperanza en la llegada del Reino de Dios.
El buen samaritano (después de Delacroix), Vincent Van Gogh (1890)
Si
utilizamos los términos latinos inimici y hostes para
referirnos en el primer caso a los enemigos personales (*in-amici, no-amigos) y en el
segundo a los enemigos públicos, Jesús predica el amor a los
primeros, a los enemigos privados entre los compatriotas, que pueden
ser ganados para la causa, pero Jesús no amó nunca a los enemigos
públicos del Reino de Dios: a los romanos, en primera instancia, que
habían sojuzgado al pueblo de Israel, y a los fariseos, escribas,
saduceos y sumos sacerdotes, que a la vez eran ricos comerciantes que pertenecían a la casta a
la que le favorecía la “pax Romana” para sus negocios.
Pero
el inventor del cristianismo no es el Jesús histórico sino su
apóstol Pablo, que extiende el concepto de “pueblo elegido” a
toda la humanidad, ampliando la exigencia del concepto de circuncisión hasta difuminarla, fundando el catolicismo y modificando el sentido
nacionalista restringido del amor al prójimo que Jesús había
modificado, ampliándolo considerablemente.