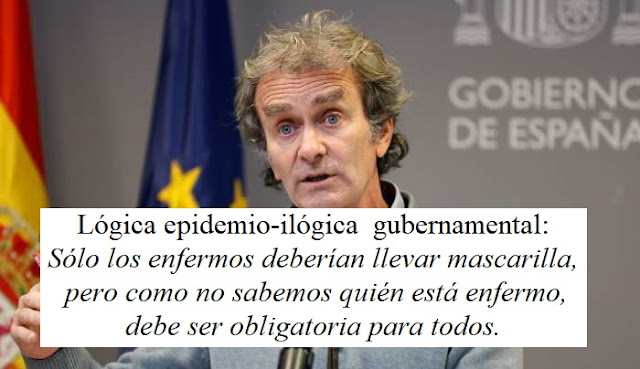La matanza de Béziers es doblemente significativa porque se sitúa al comienzo de la cruzada, que todavía durará veinte años más, que desencadenará el terror y la sed de venganza, y porque se relaciona con la terrible frase Caedite eos, nouit enim Dominus qui sunt eius ("Matadlos, pues el Señor sabe quiénes son los suyos", literalmente), que se le ha atribuido tanto a Simón de Montfort, que participó en dicha matanza, pero que no tenía ninguna relevancia ni responsabilidad especial en ella más allá de su propia participación, como con más probabilidad al abad de Cîteaux, Arnaldo Amalric, que era el legado papal.
Hay, en todo caso, un eco neotestamentario de la epístola segunda de san Pablo a Timoteo (2.19): “El Señor conoce a los que son suyos” (Cognouit Deus qui sunt eius), que brinda el argumento que justificaría la orden de la matanza.
La frase corresponde de cualquier modo al estado de ánimo de los cruzados de exterminar a toda la población. La justificación, si cabe alguna, es que a principios de siglo el obispo había invitado a los católicos a abandonar la ciudad de Béziers para no confundirse con los herejes y no morir con ellos, por lo que había ya una amenaza previa de exterminio.
En todo caso, el bellaco de Simón de Montfort, un año después, en 1210 ordenaría prender la primera hoguera en Minerve entre Béziers y Carcasonne, donde fueron quemadas aproximadamente ciento cuarenta personas.
La responsabilidad del Papa en la masacre no es poca, dado que hizo que la herejía se asimilara a un delito que debía ser castigado por el poder civil y considerado un crimen de lesa majestad, lo que conllevaba la muerte por el fuego de los herejes, que debían perecer quemados vivos en la hoguera.
La puta de Babilonia, como llamaban los cátaros albigenses a la Iglesia de Roma según la expresión del Apocalipsis, la gran meretriz, la mayor y más vil ramera de todos los tiempos, ha cometido numerosísimos crímenes a lo largo de su existencia, y este no es más que uno de tantos perpetrados en nombre de Cristo, desde el año 323 en que, apoyada por el emperador Constantino, pasó de perseguida a perseguidora, de víctima a verdugo. Y ya se sabe que no suele haber peor verdugo que la víctima que ha dejado de serlo y asciende a la condición de sayón.
Con el correr de los años esta Iglesia afianza su poder terrenal mandando a la hoguera a quienes disentían de sus opiniones o se oponían a su dominio acusándolos de herejía, en tanto el Papa de turno juntaba bajo su triple tiara el poder temporal y espiritual y se declaraba Pontífice Máximo y Vicario de Cristo en la Tierra.
Ya en nuestros días Juan Pablo II dedicó sus últimos años de pontificado a pedir perdón por un centenar de crímenes tan execrables como este de Béziers que hemos comentado. La doctrina de la iglesia católica todo lo perdona y presupone que con ese perdón se anula como por arte de magia nuestro pasado, y nuestra identidad con él, pero eso, el perdón de los pecados que ella concede y no niega a nadie, no puede esperar que se lo concedamos a ella a cambio como contrapartida: no podemos perdonarle a ella todo lo mucho y lo malo que ha hecho durante estos ya más de veinte siglos, porque en sus dos milenios de historia, la iglesia ha derramado universalmente -eso es lo que quiere decir católico en griego "universal"- sangre humana a raudales invocando la entelequia vana de Dios -un nombre común que ha ascendido a la categoría de los nombres propios y que se escribe, por lo tanto, con letra inicial mayúscula- y fundándose en un mito oriental que llamamos Cristo.